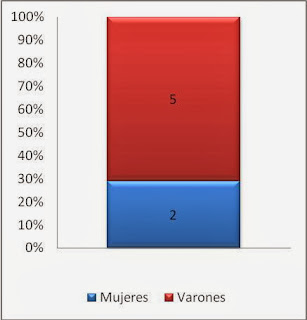El otro día, hace casi dos meses, espetaste, rotundo: tú lo que tienes es envidia de mi pareja. ¿Envidia yo? ¿De qué?, dije para mis adentros embriagados de alcohol y fiesta. Ahora que lo pienso, tranquila y quieta, sin alcohol ni fiesta, reconozco que llevabas razón. Toda la razón del mundo, que se suele decir. Pero te quedaste corto. No sólo tengo envidia de tu pareja, siento envidia de todas y cada una de las personas a las que dedicas al menos un minuto de tu tiempo. De ese tiempo que nunca tienes salvo para quienes lo tienes. Ese tiempo que se te escurre entre las manos y recogen siempre otras personas. Personas que nunca llevan mi nombre. Mi nombre, en el que nunca piensas.

Siento envidia de tu compañero de trabajo, de tu socio. Siento envidia de su primo, que será un zote trabajando, pero pasa tiempo contigo. A tu lado. Y le hablas e incluso le mirarás a los ojos. Siento envidia de cada persona que os contrata. Siento envidia de la recepcionista del hotel de turno donde vas a dormir. Y del camarero que os pone el desayuno por las mañanas, o la comida, o lo que sea que comas cuando lo comas.
Siento envidia, envidia, de tu madre, a la que no reconoces ni un ápice del trabajo que realiza cada día para que tú llegues a su casa y tengas tu ropa limpia, el frigorífico lleno, calefacción y agua caliente, la cama limpia y hecha, el suelo barrido y fregado... Eso sí, si en alguna de las lavadoras que ella pone con tu ropa se destiñe algo, se desata la bestia. Le he dicho más de una vez que no vuelva a lavarte ni un calcetín. Y que ponga un candado al frigorífico. Ya verías como empezabas a dar importancia al trabajo doméstico. O no. Te enfadarías porque no cumple su deber como madre, como esclava abnegada invisible y desterrada. Que no es una obligación ni como persona, ni como mujer, ni como madre, ni como la tuya, limpiarte ni darte de comer. No viene en los genes. Y eso de los imperativos de género me lo paso ya sabes por donde me lo paso.
Volviendo al tema. Envidia, sí. Muchísima. Envidia que se gangrena dentro de la piel. Envidia con la que vivo y convivo. Envidia que me ciega la mirada. Que me hace llorar de ira, de odio, de amor y de cariño. De no haber sabido llegar. Envidia de la retirada. Envidia. Envidia de la mala, que por más que la gente diga, no existe otro tipo de envidia. Envidia de no compartir, de no conocerte, ni de que me conozcas. Envidia de la cerveza que te tomas con algún colega. Envidia de las personas que te atienden en las tiendas de ropa. Envidia de las copas para celebrar la navidad, que no son nunca conmigo.
Envidia de tu pareja. Envidia de su madre y de su padre. Envidia de toda su familia. Hasta de su abuela. De las criaturas que llevas y traes, con las que juegas, a las que llevas de paseo, a las que paseas en feria. Envidia de los abrazos, de cuando te llaman tío. Envidia de que te quieran.
Envidia del esquema mental que haces cada día con tu tiempo, ese tiempo que solo tienes para las otras personas. Envidia de cuando dices, estas horas para el trabajo, esta para la pareja, comer con ella, o cenar, que hace mucho que no veo a la suegra, y una o dos cervezas con este o el otro, o la de más allá, porque hace tiempo que no le veo.
Envidia con la que convivo cada día, o ella conmigo, que me viste y me recuerda que soy nada, que estoy fuera.